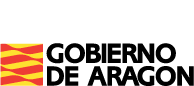Reseña del Grupo Folklórico:
Por ser una verdadera seña de identidad de Aragón, la Jota siempre ha estado presente a lo largo de la vida de nuestra casa, siendo quizás la manifestación más representativa del folclore aragonés. En 1953, se funda el Cuerpo Coreográfico del Circulo de Aragón, a instancias de su creador, el Sr. Raúl Igoa.
En 1953, se funda el Cuerpo Coreográfico del Circulo de Aragón, a instancias de su creador, el Sr. Raúl Igoa.
En 1953 y 1954, participa en dos de las películas protagonizadas por la cantante y actriz Lolita Torres: “La edad del Amor” y “Un novio para Laura”, acompañados por la rondalla de Gastón Usandizaga.
En el año 1991 sus directores viajan a Aragón subvencionados por el Gobierno autónomo, a capacitarse con grupos folclóricos locales aragoneses, efectuando a su regreso un cambio sustancial tanto en la ejecución del baile, como en la indumentaria tradicional. En febrero del año 2000, ya con el nombre de Grupo Folclórico del Círculo de Aragón, realizan por primera vez el anhelado viaje a Aragón, conociendo las tres provincias aragonesas y actuando en varias ciudades y localidades con marcado éxito y repercusión.
Fieles a la tradición se ejecutan instrumentos típicos de la rondalla como la bandurria, el laúd y la guitarra, que acompañan el canto y el baile, logrando por su calidad interpretativa en todos estos años, el reconocimiento del público.
El repertorio está integrado por jotas, boleros y canciones de Aragón. Jotas de Albalate, Alcañíz, Aguas, Andorra, Teruel, Antillón, San Lorenzo y Jota de Ejea a la Virgen de la Oliva, además de los boleros de Zaragoza, Alagón y Luna como así también danzas como la de Sariñena, de los Pañuelos de Remolinos y Abrazo en Aragón y la jota de la zarzuela Gigantes y Cabezudos de M. Fernández Caballero.
¿Te animás a bailar con nosotros?, vení a los ensayos del Grupo Folklórico
El traje Cheso
 El traje tradicional cheso es uno de los más destacados del Pirineo aragonés, especialmente el de las mujeres, que está considerado uno de los más elegantes y señoriales de la cordillera oscense.
El traje tradicional cheso es uno de los más destacados del Pirineo aragonés, especialmente el de las mujeres, que está considerado uno de los más elegantes y señoriales de la cordillera oscense.
Su distinguido porte, el equilibrio cromático y, sobre todo, la espectacularidad de las camisas, con mangas abombadas y plegadas y cuellos altos y rizados que sobresalen del peto y los manguitos, le otorgan esa distinción. Para crear esos vertiginosos volúmenes, las mujeres de Hecho emplean tres horas de concienzudo planchado con almidón y requieren tres días de secado al sol.
Pero la laboriosidad de la vestimenta femenina chesa también llama la atención por su complicación, sofisticación, y uso de múltiples y elegantes accesorios. En líneas generales, las chesas visten de verde, roja, blanco y negro, con dos basquiñas (faldas largas).
Principales actuaciones
El Grupo Folklórico tuvo actuaciones destacadas en el Teatro Casino de Buenos Aires, con motivo del homenaje realizado a la actriz María Guerrero, como así también en los teatros Cervantes, Coliseo, Avenida, del Globo, Astral, Auditorio de Belgrano, Liceo de Rosario y en canales de televisión.
Principales presentaciones:
- Festival Internacional de Folklore de Capilla del Monte, Pcia. de Córdoba
- Centenario de la fundación de la ciudad de Mar del Plata colaborando con la Unión Aragonesa de esa ciudad.
- Fiesta Nacional de la Flor de Escobar.
- Fiesta Provincial del Trigo de Eduardo Castex ( La Pampa)
- Fiesta de la Hispanidad de Mendoza.
- Fiesta de Colectividades de Rosario.
- Fiesta Nacional de la Cerveza de Villa General Belgrano (Córdoba).
Ha actuado en numerosas ciudades y localidades del interior del país, San Pedro, 25 de Mayo, 9 de Julio, Tres Arroyos, Zárate, San Andrés de Giles, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, Concepción del Uruguay, General Pico, Carlos Tejedor, Dolores, Los Toldos, Bolívar, La Plata etc, como así también en el ámbito de la colectividad española y en entidades benéficas donde es requerido.
Bombos y tambores del bajo Aragón
La Semana Santa es la celebración religiosa y festiva que con mayor fervor, sentimiento, recogimiento y devoción el viajero encontrará en Aragón. La Ruta del Tambor y el Bombo es una de sus principales señas de identidad, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, que permite sus visitantes asistir a un sin fin de sonoras procesiones y "rompidas de hora" que han dado fama internacional a los pueblos que componen la Ruta como atestigua la filmografía de Luis Buñuel.
Ruta del Tambor y el Bombo
El Bajo Aragón de Teruel es una zona llena de historia y tradición, que se puede sentir en su sonido más tradicional, el de los tambores y los bombos de Semana Santa.
En el Bajo Aragón es tradicional celebrar la Semana Santa de forma muy ruidosa, con el sonido de bombos y tambores que recuerdan cuando murió Jesucristo.
La ruta está formada por los siguientes pueblos o lacalidades: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. En casi todos ellos hay ascensiones al Calvario y "rompidas" de la hora.
La Rompida de la Hora
En Calanda, cuna de Luis Buñuel, se celebra su espectacular Rompida de la Hora a las 12 h. del Viernes Santo, donde los cofrades se reúnen en el centro de la plaza ataviados con sus tambores con los que provocarán un estruendo que anuncia la muerte de Cristo y que dura 26 horas, terminando con la marcha palillera, uno de los toques más emblemáticos en Calanda.
En el resto de las poblaciones de la Ruta del Tambor, la Rompida de la Hora se produce el Jueves Santo a las 12 de la noche".
La Gaita de Boto Aragonesa
¿Cómo es?  Es como todas las gaitas del mundo, una piel de animal para contener el aire y evitar que el instrumentista esté continuamente soplando y varios tubos de madera, uno para introducir el aire de la boca y otros para producir los sonidos, de los cuales, el que ejecuta la melodía es el principal y se distingue a simple vista porque tiene varios agujeros alineados para producir las diferentes notas musicales. Los otros tubos realizan el acompañamiento y por lo tanto siempre emiten una sola nota. Se suele usar la piel de cabrito.Los tubos se colocan en el cuello y patas delanteras del animal, fuertemente atados y provistos de unas lengüetas de caña que son las que emiten los sonidos, siendo la misión de los tubos ampliarlos. Para terminar el instrumento y debido seguramente a razones mágicas o de superstición, los tubos van forrados de piel de serpiente y la piel, para no mostrarla en su desnudez va cubierta con una tela de flores que, como se usa la piel entera del cuerpo del animal, tiene la forma como de un vestido de niña, con volantes y todo. Algún gaitero llegó a vestir la gaita con un vestido de su hija, sin duda para aprovechar la tela en época de pobreza.
Es como todas las gaitas del mundo, una piel de animal para contener el aire y evitar que el instrumentista esté continuamente soplando y varios tubos de madera, uno para introducir el aire de la boca y otros para producir los sonidos, de los cuales, el que ejecuta la melodía es el principal y se distingue a simple vista porque tiene varios agujeros alineados para producir las diferentes notas musicales. Los otros tubos realizan el acompañamiento y por lo tanto siempre emiten una sola nota. Se suele usar la piel de cabrito.Los tubos se colocan en el cuello y patas delanteras del animal, fuertemente atados y provistos de unas lengüetas de caña que son las que emiten los sonidos, siendo la misión de los tubos ampliarlos. Para terminar el instrumento y debido seguramente a razones mágicas o de superstición, los tubos van forrados de piel de serpiente y la piel, para no mostrarla en su desnudez va cubierta con una tela de flores que, como se usa la piel entera del cuerpo del animal, tiene la forma como de un vestido de niña, con volantes y todo. Algún gaitero llegó a vestir la gaita con un vestido de su hija, sin duda para aprovechar la tela en época de pobreza.
¿Cuándo se tocó?
En los Fueros de Aragón de 1247 (libro conocido como Vidal Mayor) aparecen representaciones de figuras casi humanas tocando este instrumento (no en su forma actual), en las ordenanzas especiales del 11 de mayo de 1359 en la Armada del Reino de Aragón aparece con el nombre de cornamusa: “Juglars que tocaran a la taula, a metre e a lever, ço es dos trompadors, una trompete, una cornamusa e un tabaliez ”. Hay numerosas referencias en los textos de Aragón hasta épocas recientes, ya formando parte de bailes, dances, gigantes y cabezudos y con la forma actual.
¿Por qué lleva ese vestido?  Generalmente en todas las gaitas de todos los países, cuando llevan los botos el pelo por fuera no necesitaban fundas o vestidos, sin embargo cuando el pelo se esquilaba y quedaba por dentro, rara era la gaita que llevase la piel desnuda. Aragón no fue una excepción y en todas las fotos de gaiteros antiguos siempre aparecen con los botos cubiertos con unas telas de flores. Que la tela de flores parezca un vestido de niña es evidente porque cubre un cuerpo entero de animal con cuello y brazos, la terminación con volantes debió ser por gusto de la modista de turno. Gaiteros de distintas épocas y zonas de Aragón coincidían sin haberse visto o conocido en este tipo de vestidos. Juan Antonio Urbeltz llevó la vieja gaita de Bestué para hacer varias copias y contó que este gaitero murió sobre los años 40,que la gaita se la había hecho él a mano y que se le había muerto una hija, de la que cogió su vestido y vistió a la gaita con él, para tenerla más cerca. 10 Esto no fue cierto. Antes de Cazcarra ya había gaiteros con las gaitas vestidas con telas de flores y volantes, muchos de ellos solteros. Comprobamos que Juan Cazcarra, gaitero de Bestué, murió en 1963, que la gaita no se la hizo él a mano, estaba hecha con torno y la aprendió a tocar en el monasterio de la Virgen del Pueyo de Barbastro. En cuanto a su hija pequeña que murió, no existió nunca, afortunadamente, tuvo hijos e hijas y no murió ninguno.
Generalmente en todas las gaitas de todos los países, cuando llevan los botos el pelo por fuera no necesitaban fundas o vestidos, sin embargo cuando el pelo se esquilaba y quedaba por dentro, rara era la gaita que llevase la piel desnuda. Aragón no fue una excepción y en todas las fotos de gaiteros antiguos siempre aparecen con los botos cubiertos con unas telas de flores. Que la tela de flores parezca un vestido de niña es evidente porque cubre un cuerpo entero de animal con cuello y brazos, la terminación con volantes debió ser por gusto de la modista de turno. Gaiteros de distintas épocas y zonas de Aragón coincidían sin haberse visto o conocido en este tipo de vestidos. Juan Antonio Urbeltz llevó la vieja gaita de Bestué para hacer varias copias y contó que este gaitero murió sobre los años 40,que la gaita se la había hecho él a mano y que se le había muerto una hija, de la que cogió su vestido y vistió a la gaita con él, para tenerla más cerca. 10 Esto no fue cierto. Antes de Cazcarra ya había gaiteros con las gaitas vestidas con telas de flores y volantes, muchos de ellos solteros. Comprobamos que Juan Cazcarra, gaitero de Bestué, murió en 1963, que la gaita no se la hizo él a mano, estaba hecha con torno y la aprendió a tocar en el monasterio de la Virgen del Pueyo de Barbastro. En cuanto a su hija pequeña que murió, no existió nunca, afortunadamente, tuvo hijos e hijas y no murió ninguno.
¿Qué debió de ocurrir?  Sencillamente que en una época de penuria, cuando el vestido de su hija se le hizo pequeño, fue utilizado como vestido para la gaita. Yo tengo una gaita que lleva un vestido de mi mujer.
Sencillamente que en una época de penuria, cuando el vestido de su hija se le hizo pequeño, fue utilizado como vestido para la gaita. Yo tengo una gaita que lleva un vestido de mi mujer.
¿En qué se diferencia de otras gaitas?
Se diferencia de los otros tipos de gaitas en el número de tubos, la forma de éstos, su longitud, sus diámetros, interiores etc.
¿En qué zonas de Aragón se tocó?
Todo lo que hemos consultado: libros, revistas, periódicos, gentes de los pueblos, etc. nos ha permitido establecer un mapa que iría hasta principios de 1800, anteriormente no sabemos el área de extensión del instrumento, porque no hemos encontrado datos. Esto nos lleva a establecer sus límites en la parte oriental de la provincia de Huesca y su continuación por el sur hasta el río Ebro, entrando en la provincia de Zaragoza por Los Monegros.
¿Cómo es su situación actual?
Cuando en 1975 Juan Mir Susín, gaitero de Sariñena (Huesca), dejo de tocar, estuvo a punto de desaparecer este instrumento. En años posteriores fueron las gaitas gallegas las que tomaron el relevo. Ante esta situación los danzantes de Sariñena, Martín Blecua y Pedro Mir comenzaron el proyecto de su recuperación. En 1980 volvió a sonar de nuevo este instrumento, con la ayuda de Clemente Brun y Marcel Gastellu Etchegorry, posteriormente con Mario Gros y Biella Nuei, y hoy, en el año 2009, podemos decir que goza de buena salud. Hay varios artesanos fabricantes y el número de ejemplares en uso bien puede estar en torno a los 250, lejos claro está de los 3000 de Asturias o los 25000 de Galicia.
¿Hay diferentes gaitas en el resto de España?
Sí, un modelo que llaman atlántico, que abarcaría la de Galicia, Asturias, La Rioja, Zamora y Portugal con diferencias entre ellas pero una estética común. Otro modelo sería el catalán (sac de gemecs) y el modelo de Mallorca (xeremíes) emparentado con el catalán. La gaita aragonesa es otro modelo aparte dentro de esta familia de gaitas españolas.
Historia de los trajes
 Habitualmente definimos la indumentaria tradicional como la forma en que se vestían las clases populares durante el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. En el periodo que consideramos, la población de esta tierra en torno al valle del Ebro, como ocurría en buena parte de la Península Ibérica, formaba parte de una sociedad preindustrial dedicada a labores agrícolas y ganaderas. Era una economía de subsistencia en la que sus miembros producían prácticamente todo lo que necesitaban y en la que la pauta fundamental de la existencia era la austeridad. A este respecto, el vestido no constituía una excepción. Eran habituales las labores de zurcido y remiendo para alargar la vida de las ropas. Sólo existía una excepción: los trajes de mudar o de fiesta, pues su escaso uso permitía conservarlos incluso a través de generaciones.
Habitualmente definimos la indumentaria tradicional como la forma en que se vestían las clases populares durante el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. En el periodo que consideramos, la población de esta tierra en torno al valle del Ebro, como ocurría en buena parte de la Península Ibérica, formaba parte de una sociedad preindustrial dedicada a labores agrícolas y ganaderas. Era una economía de subsistencia en la que sus miembros producían prácticamente todo lo que necesitaban y en la que la pauta fundamental de la existencia era la austeridad. A este respecto, el vestido no constituía una excepción. Eran habituales las labores de zurcido y remiendo para alargar la vida de las ropas. Sólo existía una excepción: los trajes de mudar o de fiesta, pues su escaso uso permitía conservarlos incluso a través de generaciones.
Trajes de caballeros Partiendo de la necesidad de aprovechar al máximo los recursos propios, se comprende que las materias primas autóctonas (lana, lino, cáñamo, esparto, pieles) fueran la base para abastecer la demanda fundamental de vestido y calzado. A lo largo del siglo XIX, la agricultura de la cuenca del Ebro (actuales Aragón y Rioja) sufre un proceso de especialización decantándose hacia el cultivo de cereales, mientras que en la próxima Cataluña se desarrollaba cada vez más la industria. Ello explica la dependencia del exterior para el consumo de productos manufacturados, entre los que no podemos olvidar los textiles (algodón básicamente).
Partiendo de la necesidad de aprovechar al máximo los recursos propios, se comprende que las materias primas autóctonas (lana, lino, cáñamo, esparto, pieles) fueran la base para abastecer la demanda fundamental de vestido y calzado. A lo largo del siglo XIX, la agricultura de la cuenca del Ebro (actuales Aragón y Rioja) sufre un proceso de especialización decantándose hacia el cultivo de cereales, mientras que en la próxima Cataluña se desarrollaba cada vez más la industria. Ello explica la dependencia del exterior para el consumo de productos manufacturados, entre los que no podemos olvidar los textiles (algodón básicamente).
Nos centraremos en las clases populares, en la gente de la calle que al vestir tenía que adaptarse a sus limitadas posibilidades económicas. Sus trajes se fueron adaptando a las diferentes modas que se sucedieron en el tiempo. Las clases acomodadas las asumían primero, y el pueblo procuraba imitarlas como forma externa de ascenso en la escala social. Las zonas mejor comunicadas recibían más rápidamente las nuevas tendencias que se incorporaban pronto a los modos del vestir cotidiano. Salvo excepciones en las áreas de montaña, Aragón fue una tierra abierta por donde circulaban productos, modas y novedades con relativa facilidad.
Trajes de damas A partir de aquí una serie de factores influían en el vestido. El clima y las condiciones del terreno determinaban la producción de materiales textiles y las necesidades de protección de sus habitantes, que adaptaron su traje a cada circunstancia (más lanas en el invierno y mayor presencia de linos y algodones en el periodo estival).
A partir de aquí una serie de factores influían en el vestido. El clima y las condiciones del terreno determinaban la producción de materiales textiles y las necesidades de protección de sus habitantes, que adaptaron su traje a cada circunstancia (más lanas en el invierno y mayor presencia de linos y algodones en el periodo estival).
También fue determinante la ocasión para la que cada individuo se vestía. En la sociedad rural del periodo que nos ocupa, era obligado guardar ciertas normas a la hora de vestirse. Así para las fiestas se hacía ostentación de los mejores trajes. De la misma manera existía cierto contraste en el uso de los colores entre los jóvenes y los mayores: el colorido más atrevido en la ropa de los primeros, que adoptaban más fácilmente las novedades, contrastaba con los tonos oscuros empleados por las personas de edad.
Del mismo modo se observa una marcada diferenciación por sexos, pues el hombre disfrutaba de mayores posibilidades de entrar en contacto con otras zonas y por tanto de conocer nuevas prendas y modas, que adoptaba con más facilidad (sirva el ejemplo del abandono del calzón corto por el pantalón largo que ya se inició en la segunda mitad del siglo XIX); mientras que la mujer, que antaño permanecía más unida a la casa, se mostró más conservadora en sus formas de vestir (así no se abandonaron las largas sayas y los mantones hasta fechas mucho más tardías).
Traje de gala También las corrientes de la moda modificaban esos trajes, aunque su evolución se produjo a un ritmo mucho más lento del que vivimos en nuestros días. Cualquier innovación debía pasar por un largo proceso de adaptación y sedimentación en las costumbres de la gente, pues los cambios repentinos podían suponer la ruptura con la tradición y, por tanto, el rechazo de la comunidad.
También las corrientes de la moda modificaban esos trajes, aunque su evolución se produjo a un ritmo mucho más lento del que vivimos en nuestros días. Cualquier innovación debía pasar por un largo proceso de adaptación y sedimentación en las costumbres de la gente, pues los cambios repentinos podían suponer la ruptura con la tradición y, por tanto, el rechazo de la comunidad.
Gentileza de www.somerondon.com